EL RECOPILADOR
8 de febrero de 2024
EL RASTREADOR. Virtudes y habilidades de nuestros gauchos.

Historias cercanas.
Halladas a la vuelta de una esquina.
Extraviado de su identidad, invadida por culturas de potencias que pretenden dominarnos, el argentino urbano al refugiarse solo en las peñas, a practicar nada más que el canto y la danza, no se da cuenta como día a día está perdiendo la esencia de su tradición. Siendo el folklore la cultura y el porqué del pueblo, importa también conozcamos los por qué, de nuestra raíz nacional.
Todos los gauchos del interior son rastreadores.
En llanuras tan dilatadas en donde las sendas y caminos se cruzan en todas direcciones, y los campos en que pacen o transitan las bestias son abiertos, es preciso saber seguir las huellas de un animal, y distinguirlas entre mil; conocer si va despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío. Esta es una ciencia casera y popular.
Una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires, y el peón que me conducía echó, como de costumbre, la vista al suelo. “Aquí va –dijo luego- una mulita mora, muy buena…, esta es la tropa de don Zapata..., es de muy buena silla..., va ensillada..., ha pasado ayer”...
Este hombre venía de la sierra de San Luis, la tropa volvía de Buenos Aires, y hacía un año que él había visto por última vez la mulita mora cuyo rastro estaba confundido con el de toda una tropa en un sendero de dos pies de ancho. Pues esto, que parece increíble, es con todo, la ciencia vulgar: éste era un peón de arría, y no un rastreador de profesión.
El rastreador es un personaje grave, circunspecto, cuyas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores. La conciencia del saber que posee, le da cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos lo tratan con consideración: el pobre, porque puede hacerle mal, calumniándolo o denunciándolo; el propietario, porque su testimonio puede fallarle.
Un robo se ha ejecutado durante la noche; no bien se nota, corren a buscar una pisada del ladrón, y encontrada, se la cubre con algo para que el viento no la disipe. Se llama enseguida al rastreador, que ve el rastro, y lo sigue sin mirar sino de tarde en tarde el suelo, como si sus ojos vieran de relieve esta pisada que para otro es imperceptible.
Sigue el curso de las calles, atraviesa los huertos, entra en una casa, y señalando un hombre que encuentra, dice fríamente: “¡Éste es!” El delito está probado, y raro es el delincuente que resiste a esta acusación. Para él delincuente, más que para el juez, la deposición del rastreador es la evidencia misma; negarla sería ridículo, absurdo. Se somete, pues, a este testigo que considera como el dedo de Dios que lo señala.
Yo mismo he conocido a Calíbar, que ha ejercido en una provincia su oficio durante cuarenta años consecutivos. Tiene ahora cerca de ochenta años; encorvado por la edad, conserva, sin embargo un aspecto venerable y lleno de dignidad.
Cuando le hablan de su reputación fabulosa, contesta: “Ya no valgo nada; ahí están los niños”; Los niños son sus hijos, que han aprendido en la escuela de tan famoso maestro.
Se cuenta de él, que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura de gala. Su mujer tapó el rastro con una artesa. Dos meses después Calíbar regresó, vio el rastro ya borrado e imperceptible para otros ojos, y no se habló más del caso.
Año y medio después Calíbar marchaba cabizbajo por una calle de los suburbios, entra en una casa, y encuentra su montura ennegrecida ya, y casi inutilizada por el uso. ¡Había encontrado el rastro de su raptor después de dos años!
El año 1830, un condenado a muerte se había escapado de la Cárcel. Calíbar fue encargado de buscarlo. El infeliz, previendo que sería rastreado, había tomado todas las precauciones que la imagen del cadalso le sugirió. ¡Precauciones inútiles! Acaso sólo sirvieron para perderle; porque comprometido Calíbar en su reputación, el amor propio ofendido le hizo desempeñar con calor una tarea que perdía a un hombre, pero que probaba su maravillosa vista.
El prófugo aprovechaba todas las desigualdades del suelo para no dejar huellas; cuadras enteras había marchado pisando con la punta del pie; trepábase en seguida a las murallas bajas, cruzaba un sitio y volvía atrás. Calíbar lo seguía sin perder la pista; si le sucedía momentáneamente extraviarse, al hallarla de nuevo exclamaba: “¡Dónde te “mi-as-dir!”
Al fin llegó a una acequia de agua en los suburbios, cuya corriente había seguido aquél para burlar al rastreador ... ¡Inútil! Calíbar iba por las orillas, sin inquietud, sin vacilar. Al fin se detiene, examina unas hierbas, y dice: “¡Por aquí ha salido; no hay rastro, pero esas gotas de agua en los pastos lo indican!” Entra en una viña, Calíbar reconoció las tapias que la rodeaban, y dijo: “Adentro está”. La partida de soldados se cansó de buscar, y volvió a dar cuenta de la inutilidad de la pesquisa. “No ha salido”, fue la breve respuesta que, sin moverse, sin proceder a nuevo examen, dio el rastreador. No había salido, en efecto, y al día siguiente fue ejecutado.
En 1830, algunos presos políticos intentaban una evasión: todo estaba preparado, los auxiliares de afuera prevenidos; en el momento de efectuarla, uno dijo: “¿Y Calíbar? – “¡Cierto! -contestaron los otros anonadados, aterrados-, ¡Calíbar!”
Sus familias pudieron conseguir de Calíbar, que estuviese enfermo durante cuatro días desde la evasión, y así pudo esta efectuarse sin inconveniente.
¿Qué misterio es éste del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en el órgano de la vista de estos hombres? ¡Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza!
Fuente: Del libro “FACUNDO”, observado y escrito en 1845 por Domingo Faustino Sarmiento.





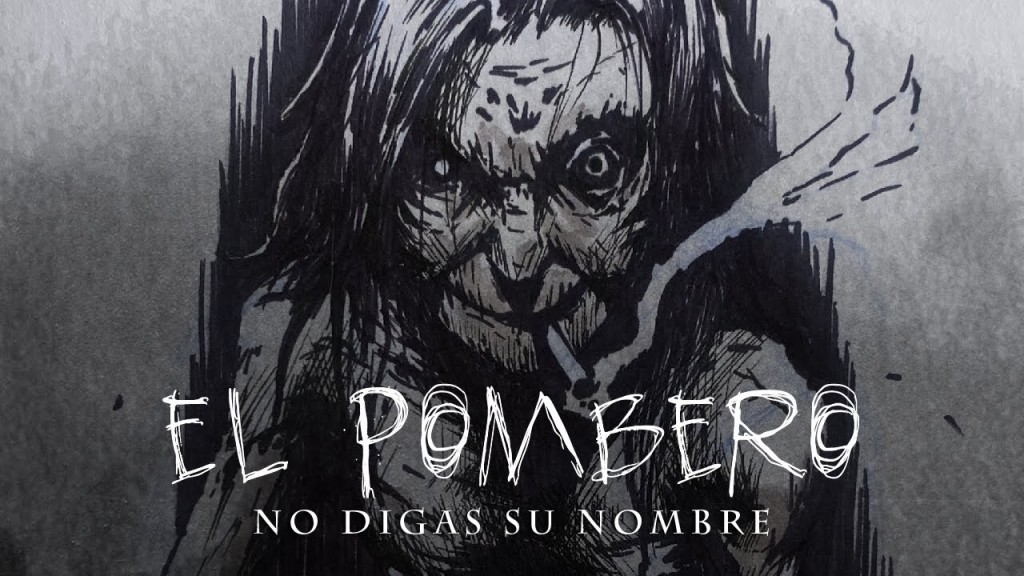













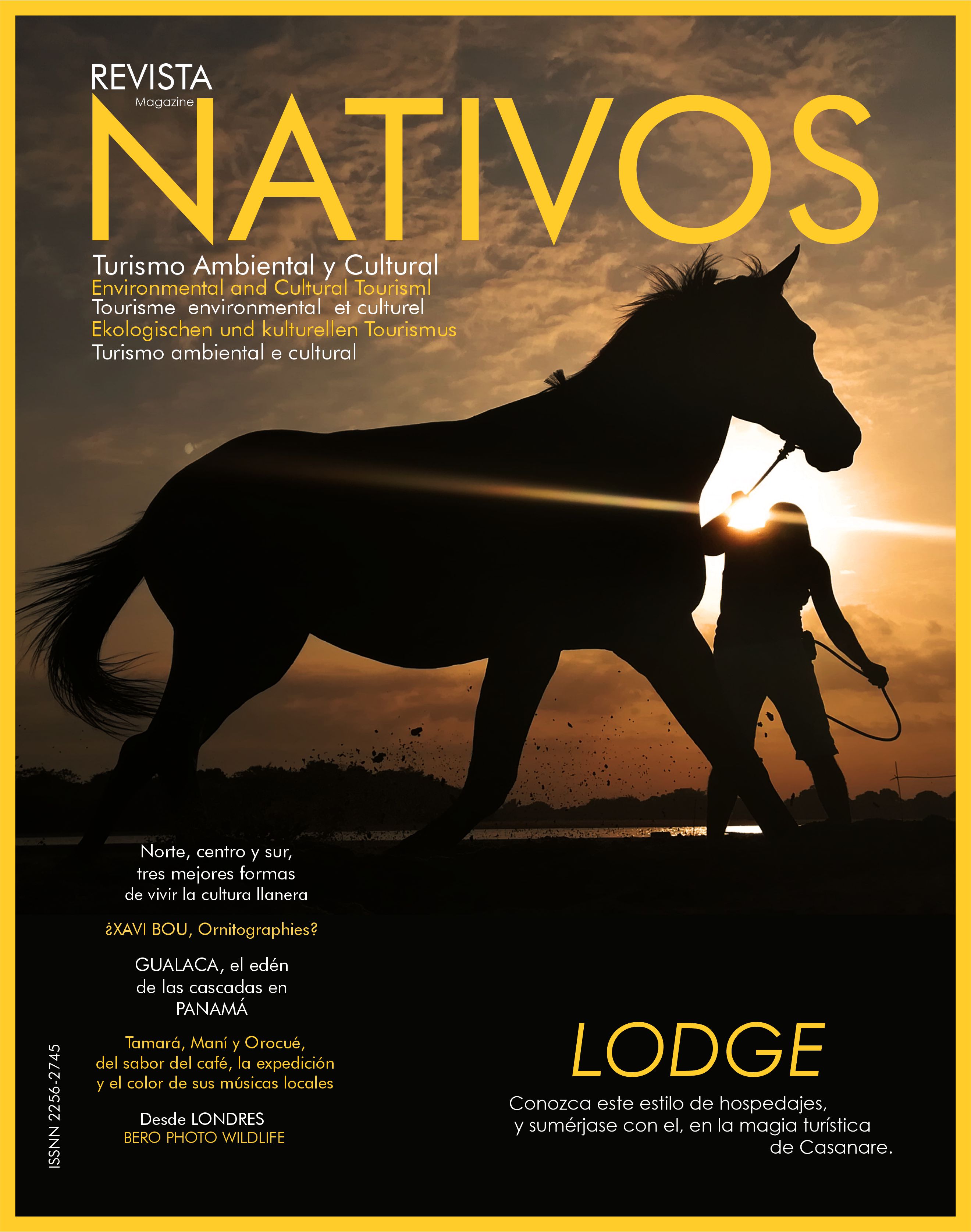
Seguinos